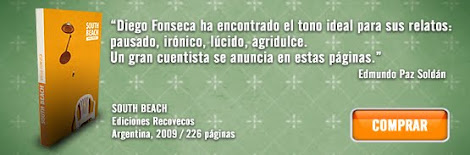A hurtadillas
LA REVOLUTA – EPISODIO 50 (FINAL)
Desanduvo los pasos que le quedaban hasta el Fiat y se presentó al mecánico como su propietario. El secretario de El Senador, el ideólogo de la salida negociada devolviendo la energía al pueblo, allanó la resistencia inicial del hombre a entregar el coche a un desconocido. El auto tenía barro y suero resecos en la trompa y el parabrisas rajado. Se dio cuenta de que no olía a podrido. El mecánico lo corrigió: recién lo sabría cuando hubiera humedad. El agua o lo que sea siempre sacan la mierda a la luz.
Prasky guardó sus cosas y encendió el motor: fino y silencioso otra vez. Por los altoparlantes la voz de El Senador prometía agua y pavimento y señalizar el camino al pueblo. También un dispensario y una nueva escuela con cuatro grados y una segunda maestra. Una comisión vecinal sería el paso inmediato anterior a la nominación de un jefe de comuna. Los responsables de la semillera, remarcó, habían donado dinero para becar estudiantes y peones en el manejo de sojas de última generación que iban a ser presentadas para la prensa de todo el país en pocos días más. Los aplausos acompañaban cada afirmación terminante del político, que parecía montado a una cinta sinfín y seguía prometiendo seguridad social, jubilaciones, subsidios y cuanto sea necesario, pueblo querido, para devolver a la vida a la maravillosa Estación Alicia.
—... y no quiero dejar de mencionar a El Chancho Rengo, ese héroe aliciano, que se fue pero siempre estuvo aquí. Gente como él es la importante: gente que se va, como haremos nosotros, pero que nunca dejará de estar presente. Ustedes estarán siempre para nosotros así la distancia ponga tiempo entre nosotros, pueblo querido. Como Florencio Tagliaferri, como aquel bien recordado que fue El Chancho Rengo, permaneceremos con nuestros corazones, con nuestras mentes, con nuestro espíritu y mirada, permanentemente atados a esta preciosa y necesitada Estación Alicia...
La gente estalló en nuevos aplausos porque sí, porque les sorprendía escuchar el nombre del pueblo pronunciado en voz alta y con convicción. El Senador saludó moviendo los brazos e implantándose otra vez la elástica sonrisa de mármol. Prasky hizo una mueca entre fastidiada y resignada y decidió que ya era suficiente, que nada quedaba por hacer allí y que era tiempo de partir. Quiso pensar en el regreso a Buenos Aires, en la extraña locura vivida durante la semana en el caserío, en Ana y en Lopes, en los años ajados de Doña Margarita, en la peligrosidad fronteriza de Porchetito y la real de El Senador.
Pero no pudo concentrarse demasiado. En un golpe de ojos observó el montaje final: los operarios de la compañía eléctrica provincial impecablemente vestidos con overoles anaranjados y casos amarillos, pendían con arneses de la parte superior de los postes de luz. En algún momento de la noche o la mañana habían cableado a buen ritmo toda la placita, el corazón del pueblo. Vio algunos globos en manos de los niños y demasiadas camisetas de propaganda política. Arriba, dos metros por encima de la gente, la multitud de burócratas copiaba la sonrisa plástica de El Senador. Abajo, la gente fungía de invitado, excitada y expectante, lobotomizada por la atención excesiva.
Prasky consideró que ya el motor había tenido suficiente tiempo para moderar. Puso primera y aceleró. Avanzó lentamente, cruzando una dos, tres casitas, siempre mirando a su alrededor, despidiéndose de ese episodio único. Un último tramo y podría acelerar para salir al camino y volver a la vida. Estación Alicia había terminado.
Cambió a segunda sin apurar la carrera. No quería romper el clímax del pueblo, dejaba asentarse en el fondo de la memoria esos días revueltos, acumularse a otras capas de pasado, confundirse en la maraña de otros recuerdos para convertirse en historia y, finalmente, perderlos.
Levantó la vista y vio la casilla de electricidad, en desuso por tantos años. Estaba pintada a nuevo, con alambrado y una madeja de cables conectada a la red incipiente. Alguien había cortado el pasto. Un cartel la coronaba:
“EMPRESA PROVINCIAL DE AGUA Y ENERGIA. PRIMER TRAMO PROYECTO RECUPERACION ENERGETICA ESTACION HALISIA Y ALEDAÑOS.”
Aceleró. La salida recta, el mismo camino que lo había llevado hasta el pueblo en un solo tropiezo, se presentó todo uno ante sí. La casilla de luz se convirtió velozmente en un pequeño punto en el espejo retrovisor.
Apretó el acelerador una vez más. Antes de subir la ventanilla creyó escuchar la primera estrofa del himno nacional. Jamás distinguió la gorda figura del hijo de Saldaña entrando a hurtadillas en la casilla con ese alicate enorme.
FIN