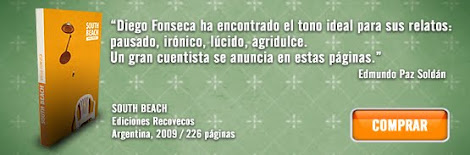Una larga preparación para nada
LA REVOLUTA – EPISODIO 49
Prasky retornó a la casa de Lopes a terminar la charla y despedirse. En el camino cruzó a Doña Margarita, que salía de la panadería. Se saludaron a la distancia, moviendo las manos. A unos metros de la casa de Lopes, en sentido contrario a La Estrella, descubrió la F-82 de Giusti, estacionada bajo unos árboles. Apoyados en ella, el bigotón y otros peones del estanciero. Llevaban sus clásicos anteojos oscuros aunque habían cambiado los vaqueros por trajes oscuros de un siglo cuando eran más delgados. Giusti no estaba con ellos; Prasky asumió que se encontraría aprovechando la profusión de funcionarios para acelerar negocios.
Entró a la casa de Lopes echando una última mirada a la plaza. Los funcionarios comenzaban a subir al palco y los periodistas tomaban posiciones detrás de las cámaras. Algunos transmitían en vivo. La gente se agolpó frente al estrado a esperar los anuncios. Mejor, el anuncio: la luz.
Aunque lo vieron entrar, Ana y Lopes siguieron conversando como si sólo hubiera pasado una ráfaga de aire tibio. Prasky fue al cuarto y ordenó sus ropas. Se cambió el pantalón por uno que Doña Margarita le había planchado cuando ocupó la habitación en la hostería. También se puso camisa y calzoncillos limpios; hubiera querido tener las botas menos estropeadas. Vestido y con el equipaje en mano, regresó a la cocina.
—Bien...
Lopes se quitó los anteojos. El gato saltó de su falda para restregarse en la pierna del porteño como si previera la partida. Ana bajó la vista y dio media vuelta para buscar la pava en la cocinita.
—Se nos va...
—El deber llama, Lopes.
El viejo entendía.
—No se pierda, Prasky. No le pido que nos visite porque eso es imposible, o no tanto, pero quizá se encuentre con otro lío si viene.
—Prometo escribirle y mandarle algunos libros.
—Serán bien recibidos.
El viejo tendió la mano lentamente y Prasky la tomó con suavidad. Salió al patio, en dirección a la piecita que servía de depósito de libros, y el gato se escabulló tras él como una sombra. El periodista puso su bolso y el saco en una silla. Ana le daba la espalda, controlando el fuego sobre la hornalla.
—Y vos... ¿qué vas a hacer?
—¿Con? —la pava empezó a silbar y la chica cortó el gas.
—Con vos. ¿Te vas, te quedás?...
El tono de Prasky era interesado. La maestra giró y se apoyó en la mesada.
—No tengo dónde, ya sabés —sonrió.
—Si querés...
—Shhh... ¿Buenos Aires? —intuyó ella sin esfuerzo—. No, gracias. No tengo nada qué hacer allá.
Prasky estuvo a punto de insistir pero ella volvió lo disuadió negando con la cabeza. El porteño buscó la próxima idea mirándose las manos, tomándose la nariz y volviendo hacia Ana, que se le adelantó.
—Ya veremos qué me depara el futuro, che. Acá hay funcionarios, seguro que ponen una escuela... —quitó la pavita de la cocina y cebó— En fin, quién sabe...
—Vas a tener que ponerte a estudiar —dijo él, y Ana volvió la cabeza al patio. Tragó.
—Es evidente que vos y yo empezábamos y terminábamos con la revoluta, ¿no?
Prasky achicó los ojos: no comprendió muy bien.
—Una larga preparación para nada, un final trunco, rápido y sin sangre.
Se rieron a carcajadas, liberando la tensión innecesaria e imanejable. Luego dejaron que el silencio caiga de a poco y lo cortaron cada tanto con los estertores de las risas, restos del recuerdo de la gracia.
—Cuidate —dijo ella.
—Lo mismo.
Se abrazaron con suavidad.
—Cuando quieras... —insistió Prasky.
—Lo sé. No te hagas ilusiones.
Él retrocedió poco a poco. Con cada paso, sus manos se fueron deslizando desde los antebrazos a las manos y finalmente a los dedos de la maestra.
—Tratá de dormir.
Ana dibujó una sonrisa tierna y lo dejó ir.
Prasky salió a la calle en el mismo instante en que El Senador hablaba del retorno de la luz al pueblo, otra de sus metáforas barrocas. Entonces recordó la proclama revolucionaria escrita por la maestra y descubrió varias similitudes de estilo. Al final, se río, la revolución y el Estado se dan la mano.
Cruzó a la plaza y se detuvo ya en el centro para estudiar el cuadro del palco. Reconoció al comisario en la primera fila tras la impecable impostura del Senador. Vestía el uniforme de gala, que le ajustaba por todos los costados, y mojaba continuamente los labios con la punta de la lengua. Giusti ocupaba una silla en la hilera final y aun así sobresalía por su afinada estatura. El resto del escenario estaba ocupado por desconocidos en terno, gente seguramente venida pra comer de la mano de El Senador o capitalizar alguna miserable dádiva.
Más allá, bajo el dintel del barcito, divisó a Doña Margarita, el verdulero Raimundi y Osvaldito, el gangoso ex Comandante Lenin. Seguían el discurso concentrados. Pensó en cruzar la otra calle, despedirse de la señora y preguntarle por sus investigaciones a Raimundi. El viejo se merecía alguna atención. Si no fuera por él y sus amigos radioperadores, nadie habría tenido noticia de los alienígenas que llamaban a encender la pampa con una revolución marxista.
No vio a Braulio ni a la mayoría de los peones. Debían estar confundido entre la multitud, que se congregaba en un número jamás visto en el caserío de Estación Alicia. Recordó a Carlitos horneando pan. Debía ser más que nunca dada la invasión de gente y finalmente dio, al fondo, por la esquina que tomó Dugoni con su John Deere, con un grupo grueso de compañeros de Braulio, preparando un asado con incontables chorizos, achuras y tres costillares de vaca más un par de lechones de los campos de Giusti.
Y entonces vio al líder del Ejército Rojo. Semioculto tras el palco, custodiado por guardias de infantería y con grilletes en tobillos y muñecas, el Comandante Porchetito Marx aguardaba la orden de El Senador para subir al palco. La exhibición debía provocar más temor que la bicha y ahogar toda pretensión de sublevación o mínimo reclamo en ese pueblo olvidado por el mundo.
Prasky sintió una profunda compasión por el panadero, como nunca antes. Apareado a esos soldados urbanos, Porchetito parecía aun más pequeño y raquítico. Recordó las palabras de Ana: una larga preparación para nada, un final trunco, rápido y sin sangre. Creyó sentir que el Comandante Marx lo miraba pero cuando fijó la vista, Porchetito tenía los ojos hundidos en la tierra.
SIGUIENTE ›› A HURTADILLAS (FIN)
ANTERIOR ‹‹ TIENES QUE CONDUCIR CON MAS CUIDADO