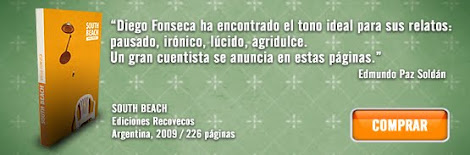Seamos civilizados
LA REVOLUTA - EPISODIO 44
Prasky no pudo saberlo pues no llevaba reloj desde su accidente, pero calculó que calmar a la tropa tomó una hora. Algo menos debió llevarles a los negociadores de la ley, así debieran lidiar con la desconfianza de los vecinos. Algún artilugio mágico tuvo que utilizar El Senador, que seguía dándole mala espina al periodista. Como fuere, la bicha se agotó en un susto pasajero, dispersas sus dudas con palabras políticamente infalibles y asesinada la evidencia con dos matafuegos.
Para Prasky las cosas eran curiosas. Su deseo por salir de allí dependía de la conclusión de la revolución. La mejor oportunidad era su fracaso. Ante la ley, se las arreglaría. Podría explicar al político y los policías que su presencia allí era fortuita. Ante Porchetto y el pueblo poco importaba; lo dejaría atrás, como había abandonado en el camino personas, objetos e ideas. ¿Qué haría con Lopes? Escribirle. ¿Qué con Ana? Ya vería.
En cambio, el triunfo del Comandante Marx no aseguraba el retorno a Buenos Aires. La revuelta sojera cristalizaba un nuevo estado de cosas, así fuere temporal. Podría tomar otra semana hasta que el gobierno provincial enviase una segunda misión —más grande, mejor pertrechada— para reducir al pandero loco. Sin embargo, estaba de ese lado de la vereda, contra toda lógica. ¿Acaso no era una perfecta metáfora de su vida?
No había vuelto a hablar del tema con Porchetito y la última palabra del panadero había sido la misma rotunda negativa de siempre. Si la revolución se quedaba en Estación Alicia, ¿qué sería de él? Sí, con seguridad, tarde o temprano, algún modo hallaría de salir. Cuán tarde parecía ser la única preocupación verdaderamente sólida.
Sin embargo, no podía quitar de su cabeza cierto deseo por ayudar a Porchetto. Quizás deseo fuera una palabra extrema, pero cuanto menos sentía la necesidad de no dejarlo tan solo. Necesidad, eso sí. Ayudarlo a salvarse. Por ahora, sin asumir un compromiso permanente, claro, seguro, por supuesto.
Al fin de cuentas, no había sido nada una sola idea y nada más que por un rato. Robar las peceras. Punto. Apenas si se había alegrado con el desplante orgánico de Braulio sobre el tractor mientras los demás, en comparación, saltaban como niños en una fiesta de cumpleaños. Eso y robar no podían considerarse eventos revolucionarios que marcasen su vida. Robar, robó de niño. Alegrarse, como con la bosta centrífuga, era otra travesura. ¿De eso se trataba: la revolución como última travesura pendiente? Acabaría en un santiamén, como se va la infancia. Él ya era un hombre. Debía volver a lo suyo. ¿De qué iban a acusarlo? ¿De chistoso?
Mientras Prasky cocinaba pensamientos, a lo suyo volvió también El Comandante Marx. Con la tropa calmada había reiniciado el diálogo con El Senador, a los gritos y por la puerta.
—...pero no pueden seguir con estas tonterías —clamaba el político—. No, muchacho. No me arruine todo. Estamos acá para arreglar, Comandante. A-rre-glar. Estas cosas no sirven. ¿Qué es eso de andar ensuciando a la gente con bosta, che? Seamos civilizados. Ci-vi-li-za-dos. Otra vez: le pido que me deje entrar, pero también le solicito, le ruego, encarecidamente, que me garantice que no habrá sorpresas desagradables como la de recién. ¿Soy claro?
El Senador había retornado al centro de la calle para comparecer. Tras él, en la plaza, todo parecía haber retornado a una normalidad contenida. Eso, de hecho, era Giusti, una furia embalsada nada más que por la presencia impositiva del político. El comisario había cambiado de bando unos momentos y, del sueño de su fotografía en los diarios, acabó trastornado por el papelón público de lanzarse bajo la F100 de Giusti para esquivar la bosta de Dugoni y el Subcomandante Marcos. Por unos minutos, incluso, promovió la idea de cocer a balazos a los revoltosos o, como mínimo, tirar abajo La Espiga Roja usando el mismo tractor de Dugoni. Los buenos oficios del secretario de El Senador lo volvieron a la calma. Otra vez, bastaron dulces palabras profesionales y una renovada promesa de título y foto.
En la panadería, en tanto, Prasky, convencido de ayudar a Porchetto con una salida negociada que a su vez lo pusiera fuera de ese lugar, había hallado una plataforma en las palabras conciliatorias de El Senador, y procuraba convencer al líder de cesar las hostilidades hasta ver qué se traía entre manos el político.
—Nada de líos. Déjelo hablar pero que no lo enrosque, que éste debe apalabrar de lo lindo. Y usted, sobre todo usted, nada de presos políticos, ¿eh? Mire que después del tractorazo estos no deben tener paciencia para nada más.
Porchetto le había respondido con una afirmación circunstancial que no convenció al porteño, pero entendía que las consecuencias de negarse a parlamentar podían ser gravosas. Parecía comprender que todas sus ventajas se evaporaban con cada minuto, como si el destino hubiera decidido darle la espalda.
Se decidió. Acercó el rostro al vidrio roto de la puerta y dijo a El Senador que podía seguir caminando. Cuando echó a andar, detrás de la F100 reiniciaron los movimientos y el Comandante se sobresaltó. Pegó un grito para saber qué pasaba. El Senador dio media vuelta y ordenó que nadie se moviera, que él iba a entrar y que quería a todos calmados para poder dialogar en un ambiente de confianza y respeto.
—¡Hagamos prevalecer el espíritu democrático, pueblo! —vociferó, y hasta el sordo del pueblo entendió.
Avanzó hasta la puerta de La Espiga Roja. No se interesó por los restos de las peceras de soja y los últimos gusanos que viboreaban sobre la vereda, al borde de caer por la cuneta bañados del polvo blanco de los matafuegos. Ya en la puerta, el Comandante Marx le pidió que se detuviera y levantase los brazos. El Subcomandante Marcos salió a una orden de Porchetito y le tanteó las piernas y la cadera. Luego, El Senador ingresó y la puerta se cerró tras él. A diferencia de unos segundos atrás, Porchetto sintió regresar el espíritu victorioso. Era evidente: tenía al político, solo y desarmado, dentro de su cuartel. Se sintió rebosante, pleno. Un Senador preso. ¿No era ese ya un trunfo ni soñado? ¿Por qué hacer caso al indolente de Prasky?
La noche se había cerrado y al interior de la panadería apenas lo mantenían alejado de la penumbra una media docena de velas mal consumidas. Todos se pusieron de pie cuando El Senador cruzó la puerta y saludó con seguridad natural. Unos segundos después, el Comandante Marx se plantó frente a él, rodeado de su estado mayor. Prasky permaneció contra la pared, siempre junto a la puerta y mirando a la plaza para detectar escarceos. A diferencia de Porchetto, cuya seguridad estaba atada al viento y creía haber ganado la ventaja nuevamente, él continuaba esperando una jugada del político.
Finalmente, el Comandante Marx extendió su mano a El Senador; éste le correspondió, también marcialmente. La imaginación de Porchetito elevó la panadería y el momento a una impensada categoría histórica, comparable a la reunión de Nixon y Chou En-lai. O a Yalta. O a Kennedy y Khrushchev. Habló con decisión.
—En nombre de la revolución, le comunico que queda usted detenido.
Prasky meneó la cabeza e insultó por lo bajo. Ana tocó el hombro del Comandante Osvaldito Lenin para que depusiera su entusiasmo por transmitir.
—No creo que eso sea recomendable —dijo El Senador sin inmutarse, mirando al Comandante Marx desde arriba.
La respuesta gallarda zanjaba cualquier duda; la situación distaba de intimidarlo. Porchetto era inferior a su jerarquía. Con los brazos en jarra y las manos calzadas en la cadera, miró en derredor para tener claridad de cuánta gente movía el panadero.
—Poco me importa lo que crea recomendable —retrucó Marx, envalentonado—. Esta es nuestra revolución y no el Senado. Átenlo —ordenó, sin siquiera mirar a sus subordinados.
Los peones se estudiaron: ¿atar a un senador? Braulio hizo un movimiento y El Senador supuso que se dirigía a él, así que lo plantó en seco con un grito duro. Fue como si el planeta se detuviera y sus engranajes crujieran.
—¡Usted! —se dirigió entonces a Porchetito con la furia hinchándole los músculos— ¡¡No se me haga el jefe que no tiene charreteras ni para cabo!!... El que me toca un pelo se hunde más y no lo recomiendo porque ya tienen mierda hasta el cuello. ¡¿O no se dan cuenta de que están perdidos desde el principio, imbéciles?!
El tono imperativo dejó lívido al gigante, al que la experiencia le indicaba que el gritón seguro es patrón y manda. Porchetito quiso interrumpir, pero la palma levantada y la mirada fiera de El Senador fueron censura suficiente. Prasky fue el único que superó la sorpresa. Una neurona se alzó y le dictó lo previsible: la revolución de Estación Alicia estaba acabada. La civilización empezaba a triunfar. Como debía ser.
ANTERIOR ‹‹ DOS LINEAS EN POLICIALES