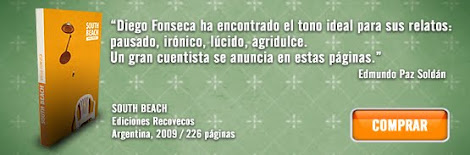Pirinchaje de cuarta
LA REVOLUTA – EPISODIO 38
Saludó con una enorme sonrisa blanca y estiró cuantas veces pudo sus manos para estrechar las de los vecinos. En cualquier ciudad, villa o universidad, la respuesta al brazo extendido hubiera sido automática. Madres entregando niños, viejas desdentadas llorando el fervor de un subsidio, pedigüeños de trabajo, casa y pan. Todos ellos eran profesionales del saludo y tanto como encajaban palmadas en la espalda con suavidad de algodón sabían colocar la mano para aferrar la de El Senador como si fuera la del mismísimo Papa. Nada de eso sucedía en Estación Alicia.
Es sabido, rozar el poder, obtener sus prebendas y sonrisa de prostíbulo forma parte de los deseos aireados e inconfesos de los hombres. El poder nutre. A los famélicos les llena los dientes de pan; los tullidos obtienen ruedas o muletas. A cambio sólo pide compromiso: un voto en el día indicado. Pero esa lógica era ajena para los alicianos.
El poder formal no testimoniaba en décadas, circunstancia que prohijó el surgimiento de relaciones personales que cimentaron los pilares sobre los que se construía el pueblo. Sólo la informalidad de Giusti imponía respeto y aun así el viejo era cauteloso con los vecinos. No reclamaba y en más de una ocasión extendió su dádiva para necesidades puntuales. Por eso cuando El Senador estiró sus manos entrenadas los viejos se quedaban mirándolas con un punto de intriga. ¿Quién este hombre que saluda como amigo? ¿Por qué sonríe si no es mi vecino? ¿Qué quiere de mí si en absoluto lo conozco?
Durante la infructuosa propaganda, El Senador jamás perdió la sonrisa de caballo y tampoco se desacomodó uno solo de sus cabellos, teñidos por un coiffeur de renombre. Después de esquivar la mano proselitista los vecinos lo veían a los ojos largo tiempo, como buscando asociar ese rostro y esa mirada a la idea de que él, ese hombre desconocido, traía, entregaba, significaba luz. Pero, ¿cuándo? ¿De qué modo? ¿Por qué creer en ese supuesto salvador? ¿Es en serio eso de la luz?...
Antes de que siguiera repartiendo candor en vano por mucho más tiempo, el secretario tomó suavemente del brazo a El Senador y lo alejó de los vecinos. Los otros dos acompañantes del político y un par de policías enviados por el comisario oficiaron de valla de contención inútil para frenar a un vecindario que jamás se exaltó y nada más susurraba preguntas sobre el regreso de la energía.
—¿Qué dice, Giusti, cómo va? —preguntó El Senador, ya al pie de la camioneta donde el comisario y el estanciero esperaban—. ¿Qué tenemos?
Giusti saludó con un gesto y le dedicó una larga mirada. Hacía tiempo que no lo veía. Desde la campaña de reelección, un par de años atrás, cuando se reunieron en un bar perdido del sur provincial para arreglar el aporte del estanciero a la campaña. El comisario, en cambio, reparó en él como quien observa a una estrella.
Le sonrió con fervor, encandilado por la dulce y seductora voz del hombre y sus ojos celestes, más profundos que los de Giusti. Se admiró del bronceado parejo que cubría el semblante de El Senador. Cuando el legislador le extendió la mano, hasta él mismo se sorprendió: el comisario se la estrechó con una fuerza conocida, la de los desesperados y ávidos que tan bien conocía y faltaron en el amontonamiento de viejos. La sonrisa fotogénica saltó de inmediato al rostro del político, que devolvió el saludo apretujándole la diestra con las dos manos. Por fin alguien sensato, pareció pensar.
Luego el secretario acabó por ponerlo al tanto de la evolución de los hechos. El Senador, acostumbrado a ser notificado con palabras telegráficas o ideas fuerza, comprendía velozmente la situación y trazaba un mapa de soluciones posibles en su mente a la par que su asistente cronicaba la revoluta del panadero.
—Ese asunto de la soja —dijo finalmente el político, con un tono definitivo— es fácil de resolver: traigan a los de la semillera y que hablen con la gente si quieren calmarla, aunque parece que les importa poco y nada. Por lo que veo, todos quieren nada más que luz, así que... veamos cómo terminamos con el circo ya mismo.
—Senador, señor, un gusto, nuevamente... —volvió a presentarse el comisario— A fuerza de ser reiterativo pero no por ello restando importancia a los dichos de su joven y brillante asistente —dijo engolando la voz—, déjeme afirmar como oficial a cargo del operativo que la situación está perfectamente controlada a la espera de su resolución y la del gobernador. Y hablando de ello, señor, ¿la máxima autoridad de la provincia se hará presente? —terminó procurando controlar la ansiedad.
—Gracias por la ceremonia pero no es necesaria, comisario. El gobernador no vendrá; yo negocio en su nombre. ¿Tiene un megáfono?
—No, señor —respondió marcialmente— . Uso las manos, señor.
—¿A la distancia? Qué poco tacto... En fin, a ver, muévame un poco el Falcon para que ilumine el camino a la panadería. Que no les de de frente porque se van a asustar. Póngalo ladeado, para que me vean llegar.
—¿Va a ir? —se inquietó Giusti—. Me alegra que quiera resolver todo rápido, pero quizás no sea recomendable somenterse a...
—No se preocupe, Bernardino —El Senador lo cortó con una sonrisa, firmemente aunque sin grosería—. He manejado cosas peores, y por lo que veo y me dice mi secretario, esto es pirinchaje de cuarta.
Luego se quitó el saco, remangó la camisa y aflojó la corbata. Se alisó el pelo hacia atrás con un peine que el secretario extrajo del bolsillo del traje y después revisó ambos costados del rostro, girando la cabeza a un lado y otro, ante un pequeño espejo que otro asistente puso frente a él. Tras eso, repitió a la perfección los modos de un actor: mostrarse compungido, preocupado, molesto, autoritario, ocupado por la situación.
Finalmente, comprobó la dentadura perfecta ante el espejo y se abrió paso entre el comisario y sus ayudantes. Se quedó solo por unos segundos contemplado la panadería. Luego giró —lo hizo en seco, con una confianza que el comisario decidió copiar— y se volvió hacia el grupo, afirmando rotundamente con la cabeza. Su equipo le devolvió el mismo gesto y el comisario los imitó, un segundo después. El Senador no lo vio, pues ya había vuelto a mirar hacia la panadería y, llevándose las manos a la boca —un gesto que emocionó al policía—, comenzó su show.
—¡Señores... Señores...! —convocó con voz poderosa, y volvió el rostro al grupo—... ¿Cómo se llama el líder...? ¿Porchietti? ¿Poletto? Porchetto, perfecto... —y regresando la vista a La Espiga Roja Revolucionaria— ¡Señor Porchetto, soy El Senador! He venido con un encargo personal del gobernador para dialogar con usted y sus muchachos. Dada la situación, estoy convencido de que es imposible hacerlo a la distancia como hasta ahora. Esto merece una conversación de caballeros, respetuosa e inteligente... Seguro que nos entenderemos, así que... —hizo una breve pausa y abandonó el resguardo de la camioneta para meterse en la línea de luz de los faros de los autos— Así que me acercaré lentamente, sin armas, como verá, hasta la mitad de la calle, tal cual como lo estoy haciendo en estos instantes... Ahí me detendré y esperaré unos minutos hasta que ustedes me autoricen a ingresar, ¿de acuerdo? Sólo así, y repito, caballeros, sólo así podremos hablar. Entiendo su posición, señor Porchetto, y deseo que lleguemos a un acuerdo beneficioso. Es la orden del gobernador y es mi misión aquí. ¿Me ha entendido?
No hubo respuestas pero sí conversación al interior de La Espiga Roja Revolucionaria.
—¿Senador?... ¡Papá, la que conseguiste, Comandante! —festejó Prasky, sacudiéndole los cabellos a Porchetito Marx— Tenés a un representante del gobierno acá para arreglar el asunto.... Gol, viejo, gol. ¡¿Viste que la radio funcionaba?!
El entusiasmo del periodista mediaba entre la alegría real y el provecho propio. Con un político allí la revolución tenía las horas contadas. No tardarían en llegar a un acuerdo y él, finalmente, podría salir de Estación Alicia. Pero, curiosamente, en el momento en que la idea de abandonar el lugar se hizo patente en su mente, Prasky sintió como sin un pequeño orificio se abriera en su pecho. Como si su cuerpo resistiera seguir a su mente. ¿Acaso no quería irse, en realidad? Prontamente, sin arreglo a segundas lecturas, atribuyó la reacción física al desajuste emocional de esos días.
—No conozco a este tipo, Prasky —sentenció serio y reconcentrado el Comandante Marx y esta vez su voz sonaba firme y segura—. Aquí no viene un político desde antes del corte de luz. Ahora bien, si éste vino es porque la pegamos, sí... —pensaba rápido, con las cejas arqueadas y toda la frente reunida en cinco arrugas— Tenía razón, no más, parece. Creo. Los gusanos y la radio funcionaron, sí... —en esos momentos Porchetito había empezado a dudar más rápido de lo que pensaba— ¿Tendríamos que dejarlo entrar, no? Quiero conocerlo... Digo, para discutir el tema, usted me entiende...
—Claro que lo entiendo, Comandante —Prasky fue sinceramente asertivo, deseoso porque el otro no titubeara—. Mire, el jefe es usted; yo sólo lo ayudé en la emergencia. No estoy tan seguro de dejarlo entrar hasta saber qué quiere, ¿no?... Digo, no sé, yo me aseguraría... —¿por qué estaba dudando él ahora¿—Pero, ¿qué digo?, discúlpeme, che... Yo no tengo que aconsejarle cómo hacer para hablar más cómodo, que seguro sería aquí, pero, claro, no me siga. Usted es el Comandante Marx, suya es la decisión, por supuesto...
—Tiene razón, tiene razón, Prasky... —los nervios brotaron de una sola vez tras escuchar al periodista; Porchetito no había conseguido de él la seguridad que precisaba— Tengo que calmarme...
Se levantó e inició su maniática caminata circular por la panadería. Los peones, más atrás, cuchicheaban sobre la llegada del político y le echaban una mirada de vez en cuando. Sin Braulio allí nada más deliberaban a base de chistes. El panadero volvió a la puerta y se parapetó. Parecía decidido a algo, como si hubiese dado con la llave maestra que había precisado desde el inicio de la revolución. Prasky se paró al otro lado:
—¿Y? —inquirió, deseoso.
—Vea esto.
Porchetito asomó apenas el rostro por la ventana rota.
—¡Senador, soy El Comandante Marx, líder de la revolución de Estación Alicia! ¡Era hora de que un representante del Estado burgués se hiciera presente! Dígame, ¿qué quiere hablar?.
—Comandante... —dijo El Senador, evitando llevar a menos la figura de Porchetto— quiero hablar en persona con usted. El gobernador me ha comisionado a darle una solución atendiendo a sus demandas. A todas, sin cortapisas. Eso es lo que deseo discutir... Pero le pido que me deje ingresar para hacerlo en mejores condiciones —mientras hablaba, El Senador avanzaba hacia el centro de la calle—. Como verá, estoy desarmado, y estoy más preocupado por toda esta situación. Dígame... Quiero que sepa... —se detuvo justo en el centro del camino— Quiero que sepa que deseo conocer sus motivos para que encontremos juntos, repito, juntos, una salida a esta crisis... Por favor, le solicito que me deje ingresar...
El Comandante Marx calló. Se sentía halagado porque le reconocieran el rango y el Estado tomase en serio sus demandas. Nada de eso había pasado hasta entonces; las negociaciones con el comisario habían quedado sumidas en la insignificancia. Sí, una cosa era discutir con un policía de pueblo y otra con un enviado directo del jerarca máximo de la provincia.
—¿Y?
—Estoy pensando, Prasky...
Pasaron algunos segundos con el Comandante con la cabeza gacha y la mirada fija en el piso, hasta que, de repente, una sonrisa maligna se instaló en su rostro.
—Ya sé.
—¿Lo va a dejar entrar?
—No sé, todavía no sé... Antes...
Volvió a asomarse a la puerta.
—Senador... escuche... ¿cómo sé que no trae armas? ¿Quién me lo garantiza? —gritó.
—Se lo garantizo yo, Comandante: palabra de senador de la provincia.
—No, no jodamos, con esa bosta no alcanza. Quiero garantías.
El Senador bufó, pero debió resignarse: quería resolver el asunto, porque sabía que eso le daría puntos en los medios. Preguntó de qué garantías hablaba.
—Tengo que ver que no trae armas... Así que... —el Comandante Marx hizo una pausa para acentuar el dramatismo de su pedido—... ¡bájese los pantalones y quédese en bolas!
—¡¿Qué hace, Porchetito?! —Prasky lo miró con los ojos extraviados.
Porchetto era una sola risa; al porteño le pareció que ahora sí había perdido completamente la cabeza: tenía una solución a mano —él deseaba que esa fuera una solución a mano— y la arruinaba con una provocación de cateto.
—Shhh.... No joda que lo estoy midiendo al tipo este.
—Pero mire si se va a poner en bolas, hágame el favor... —empezó a molestarse Prasky presintiendo que se le iba otra oportunidad más de escape— ¿Qué se cree, que este no tiene orgullo, boludo?
Afuera, El Senador se debatía. Levantó un dedo al aire como pidiendo un minuto a los atrincherados en la panadería y giró llamando a su secretario. El muchacho dejó el escondite tras la camioneta y corrió a su encuentro.
—Nene, ¿llegaron los medios ya? —dijo el político en voz baja.
—No, Senador, todavía no.
—¿Y estamos completamente seguros de que no van a llegar, digamos... en los próximos quince minutos? —volvió a inquirir.
—Seguro. Les va a tomar su tiempo. ¿Quiere que llame para apurar?
—No sea pelotudo. ¿No escuchó lo que pidió el chiflado ese del panadero?
—Me temo que no demasiado, Senador. Le pido mil disculpas pero estaba conversando con algunos productores de radios de Córd...
—Ya, no explique. Me pidió que me ponga en pelotas como garantía de que no llevo nada encima.
El muchacho no respondió. No hubo consternación en su rostro; más bien, estaba reconcentrado, como si evaluara opciones.
—Si le sirve de algo, los medios no llegan en un buen rato. Y aquí viven doscientas personas. Doscientos votos. Silenciables con la luz, subsidios, un poco de pavimento.
El Senador le hizo señas de que completara la idea.
—Ponerse en bolas no está mal si con eso hay una primera plana, Senador.
El político no necesitó más, se quitó la corbata y se la entregó al asistente, que empezó a desandar su camino hacia la F100 mientras él volvía a girar para ponerse de frente a la panadería.
—Medios —musitó—. Es la primera vez que no los quiero cerca.
Sin demora, El Senador desabotonó la camisa y en un tristrás se bajó los pantalones hasta los tobillos dejando ver unas piernas flacas y varicosas.
—Mi dios —exclamó Prasky ante la mirada de Porchetito Marx, que se mordía los labios con picardía.
Era una imagen graciosa, especialmente por el recorte del cuerpo que provocaban las luces de los autos. El Comandante Marx lo entendió así.
—¡Bueno, ya está! ¿Ahora qué más quiere, carajo? —gritó entonces el político.
—Un segundo —respondió Porchetito volviendo a sentarse en el piso.
—¿Y ahora? —inquirió Prasky—. ¿Le va a pedir que se haga una paja dedicada a la tribuna?
—No me tiente —río el Comandante—. Ahora lo vamos a hacer entrar. ¿No se dio cuenta? Está regaladísimo —concluyó.
—Mire que... —dijo el otro con una sombra de duda en la voz.
—¿Mire que qué, Prasky?
—Nada, nada...
—¡Hable!... ¿Qué quiere decir? Este momento es crítico y necesito ideas, así sean las suyas, que hasta ahora han sido más teatrales que efectivas.
¿Y eso? Hacía unos minutos Porchetito Marx reconocía el impacto de las cajas de vidrio con la soja y los gusanos y ahora se daba vuelta los calzoncillos. Prasky quería convencerse de no estar escuchando lo que entraba por sus oídos y apretaba la lengua contra el paladar para no decirle la verdad de sus planes.
—Nada —respondió, templándose—, sólo que éste... Éste es un político profesional y me parece que puede enredarlo, che. Si se puso en bolas es porque vio que no perdía nada con hacerlo y que quizás ganaba bastante más haciéndole caso a usted...
Porchetito lo miró fijo unos segundos, pero luego volvió a sonreír. Había tenido una nueva revelación que expresaba con una sonrisa, ahora, ferozmente pérfida. El porteño lo notó: no era el panadero quien lo miraba sino el comandante revolucionario Primo Carlos Porchetto Marx.
—Msé... Pensé en eso —dijo con tono sobrado—, pero usted no pensó en la otra: si este tipo entra, de acá no sale... Me cago en Giusti —sonrió con malicia—: ahora me quedo con un preso político del Estado.
La salida descolocó a Prasky, quien, era cierto, no había evaluado esa maniobra como posible. De hecho, difícilmente hubiera sobrevolado por su cabeza la posibilidad de que Porchetito recuperase la iniciativa. Él seguía presenciando una revolución sin norte ni victoria visible, más allá de las creencias alocadas del panadero.
—Ojo —aconsejó—, la va a volver a poner difícil, Comandante...
—No —respondió terminante el Comandante Marx—, en esta ganamos. Segurísimo. Vea, si ya se puso en bolas este tipo accede a cualquier cosa. Lo dicho: está regalado. Con moño y tarjeta. Con ése adentro tenemos ventaja, y me parece que es definitiva.
SIGUIENTE ›› VIENTOS Y MAREAS
ANTERIOR ‹‹ LOS MARCIANOS SOMOS VERDES