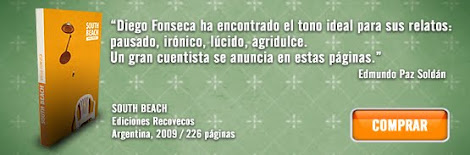McDonald’s no piensa lo mismo
LA REVOLUTA – EPISODIO 35
Porchetto pidió a los policías que dejasen salir a uno de sus comandantes para parlamentar. Trotsky fue el elegido. Carlitos abrió la puerta, hizo dos pasos y, como estaba planeado, no dijo palabra y se limitó a depositar las peceras de soja en la vereda de la panadería. Luego se agachó y encendió la linterna debajo, de modo que los vidrios provocaron una refracción alucinante en medio de la noche. Era la primera vez en décadas que los habitantes de Estación Alicia veían tantas luces encendidas en un mismo lugar. Un extenso “ohhh” de admiración emergió del corazón de la plaza.
El comisario siguió atento los movimientos, inquieto. Miró a los demás buscando ideas; sólo obtuvo hombros escogidos y miradas esquivas. Cuando volvió la vista a la panadería, el ayudante de Porchetto trasponía la puerta de La Espiga Roja Revolucionaria.
—¿Qué hace, Porchetto? —gritó— ¿No íbamos a hablar, che?
En la panadería, Prasky dictaba al oído del Comandante Marx la respuesta:
—¡Esto... esto que usted ve... es contra lo que estamos peleando! ¡A un lado hay soja sana; del otro... del otro hay soja que ha... que ha sido tratada en el laboratorio de la semillera! ¡Si prestan atención, va... va a ver gusanos comiendo de la soja sana.... Pero ninguno.... ninguno.... eh... —Prasky hablaba demasiado rápido y El Comandante no podía repetir a la misma velocidad—...... eh... Digo, nunca, quiero decir, ninguno... ninguno de los de la soja que es modificada en el laboratorio está vivo! ¡Esa... esa es la soja que nos dan de comer estos crápulas!... ¡La la misma que tiene el vendepatria de Giusti! —agregó Porchetito de su cosecha particular—... ¡Eso hace el imperio...! ¡¡Nos da veneno!!... ¿Entienden ahora por qué la revolución?...!!
Giusti se molestó.
—¡No diga tonterías, carajo! —se asomó vociferando tras la chata— ¡Deje de asustar a la gente con pavadas! —y volviéndose a la multitud congregada— Nada de lo que dice es cierto. ¡Nada!
—Oiga, pérese, ¿está seguro? Yo oí de esa trasg... trans... Bueno, como sea, yo oí que la tocaron, la cambiaron, para matar la bicha. ¿Eso comemos nosotros?
La preocupación del comisario no era única: sus hombres también intercambiaban miradas entre el furibundo Giusti y las peceras y los habitantes de Estación Alicia habían cambiado la fascinación de la luminiscencia de las peceras por una expectación creciente. Por un momento, nadie más tuvo ojos que para el estanciero.
—Ay, Dios... —suspiró el secretario, decidido a sacar de apuros al financista de su jefe— Comisario, escúcheme, nada de eso está comprobado. Debo decir... —como Giusti, se volvió también hacia la gente, elevando el tono para asegurarse de que lo escucharan hasta los viejos de oídos tapiados— Debo decir, vecinos, que he participado de algunas discusiones con grupos ecologistas y ninguno —enfatizó—, ni nosotros ni ellos, nos pusimos de acuerdo sobre la maldad manifiesta de esa soja. Ellos insisten, pero no tienen con qué probar que este producto es nocivo. —Y bajando el tono, ya dirigiéndose sólo al comisario—Están tratando de asustarnos; no les haga caso.
—¿Seguro, che?
—Segurísimo. Me parece que buscan que la gente reaccione, pero, vea, nadie dice nada. Apenas murmullos —señaló al pueblo sentado en las sillas en la plaza—. Si es que creyeron algo del argumento, mientras no vean nada no lo van a creer del todo. La pegaron poniendo la linterna debajo, je, son listos después de todo... Queda bien, tiene impacto, pero desde donde estamos, desde esta distancia, no hay una sola vieja que alcance a ver algo dentro de esas cajas. Pero, por si acaso, déjeme hacer una prueba...
El secretario se volvió hacia el centro de la plaza y fue a parlamentar en voz baja con Doña Margarita. Los otros lo vieron señalar hacia las cajas y a la señora estirarse para divisar aquello que el chico indicaba. Luego volvió con el policía y Giusti.
—¿Y? —quiso saber el comisario.
—Le dije: nada. No ve nada, y eso que está en primera fila. Si esa señora no distingue desde ahí, los de atrás ven menos todavía. Estamos bien, estamos bien. Tenemos la ventaja todavía.
—¿Pero seguro que nada? ¿Y si no hablan por miedo? —el comisario no parecía convencerse; en realidad era él el atemorizado.
—¿Lo convenzo si le digo que dijo que le parecía que estaban muy lindos esos helechos?
El comisario pareció darse por vencido y entonces intervino Giusti.
—Mientras vea yuyo no hay problema —dijo—, pero parece que le costó convencerla. ¿Qué hablaba tanto con Doña Margarita?
Cuando el estanciero preguntaba sus formas secas hacían que cada pregunta pareciera una exigencia de respuesta, una orden que debía ser satisfecha con todas las verdades posibles.
—Me preguntó si era cierto que traíamos la luz, nada más —confió el secretario—. Nos escuchó cuando hablábamos del tema.
—Es cierto, es posible —intervino Giusti—: estaba bastante cerca de mí.
—Puede ser, pero mientras no mueva un dedo no hay problema. Necesitamos manejar el factor sorpresa de la luz, así...
—Oiga, me parece que para eso es tarde —interrumpió el estanciero, indicando hacia el centro del parque—. Mire.
La multitud de ancianos, hasta entonces silenciosamente sentada, había rodeado a Doña Margarita una vez que el empleado de El Senador la dejó tras su breve conversación. La señora gesticulaba contando algo que Giusti, el secretario y el comisario no alcanzaban a oir. Pronto la plaza entera se convirtió en una asamblea de voces elevadas. No pasó mucho hasta que alguien profirió un grito exaltado.
Del otro lado de la calle, la fractura del silencio de la noche entusiasmó a Porchetto.
—¡Prendió, Prasky, lo de los gusanos funcionó! —vociferó observando por el ventanal de la puerta— ¡Vamos, carajo, todavía!
—Tranquilo que falta —lo calmó el otro, controlado y desconfiado—. ¿Ve algún movimiento?
—Las luces de los autos están encendidas, pero no veo mucho —respondió procurando esconder la excitación el panadero—. Hay gente atrás de los policías... Y... No, no distingo más que eso.
—Ana, ¿cómo va? —se devolvió Prasky hacia el centro de la panadería.
—Lento, pero funciona. Hay varios hablando con nosotros —dijo divertida la maestra, que en ese momento dictaba a Osvaldito Lenin un fragmento de Arturo Jauretche que Lopes le acercó unos minutos antes por encima de la tapia del patio.
—Ok, no queda otra que esperar... —Prasky se sentó a un costado de la puerta de la panadería.
—¿Seguro?... —Porchetito se sentó al otro lado; seguía ansioso, enérgico, demandante—. ¿No tendríamos que hacer algo más? Digo, no sé...
—Hasta acá llego yo. Y no insista en mandarse solo al muere, a no ser que tenga otras ideas...
—¿Cree que no las habría aplicado si las tuviera? No, no las tengo —se sinceró entonces el Comandante Marx.
—Por fin blanqueó, Porchetto...
—No creí que se fuera a complicar tanto, Prasky —volvió a confesarse el panadero—. Esto no tenía que ser así...
—Tampoco está tan mal —lo apañó—. No es muy distinto a otras revoluciones, al final. Todas acaban mal. ¿Sabe? A veces creo que ustedes, los bolches, tendrían que aprender de gestión empresaria.
Porchetito Marx no comprendió el sarcasmo de su —momentáneo— socio.
—Esta gente es simplona —evaluó—; tiene necesidades. Hay que darles una mano. Y para los descreídos, déjeme decirle que no hay otra cosa en el mundo como una revolución para para que se llenen las panzas.
—McDonald’s no piensa lo mismo.
—¿Quién?
—Nadie.
—Oiga... —se destensó más Porchetito Marx, confiado en que las peceras habían inclinado finalmente el fiel hacia su lado— ¿le parece que ganaremos? Sí, ¿no?
—Yo no tendría tanta confianza.
—Ponga espíritu, Prasky. Al final, el único con conciencia revolucionaria acá soy yo —impostó, ya infantil, el panadero.
—Mejor no hablemos de eso. Usted leyó marxismo pero se le perdieron varios fascículos de la colección. No me baje línea que le sale bien berreta.
—Le podría dar una lección —se ufanó Porchetito.
—No lo intente...
—Dos lecciones, mejor.
—¿Sí? —Prasky se cansó— A ver, tesis once sobre Feuerbach.
—Oh, no me provoque. Yo...
—¿Apertura del 18 Brumario?
Porchetito refunfuñó; Prasky se río.
—Principios básicos del materialismo dialéctico.
Silencio.
El panadero le retiró la mirada, ofuscado. Prasky entendió.
—¿Jamás las leyó, verdad?
El sonido del motor de un auto detuvo el espoleo del periodista. El Comandante Marx y Prasky se incorporaron para mirar a través de las ventanitas de la puerta.
—¿Y eso?
—Ni idea —respondió Porchetito Marx—. ¿Usted escuchó salir antes a alguno de ellos como para que esté volviendo ahora?
—No, éste es nuevo. El sonido del motor es distinto al de los demás. ¿No serán los de la semillera, no?
—¿Ya se habrán dado cuenta del afano? —se sobresaltó el Comandante Marx.
“Ojalá”, musitó Prasky.
—Puede ser... Braulio, ¿los vio alguien en la semillera?
El peón, que aun estaba al fondo quitándose las espinas y abrojos que su ropa trajo del paseo por el campo, respondió que no.
—No, claro —siguió Prasky—, si hubieran notado que faltaba algo, estarían averiguando quién pudo ser. A lo mejor —especuló— sólo vinieron acá a ver si les daban una mano o están de paso preguntando si alguien vio algo... Qué se yo, no sé para qué carajo ando haciendo estas suposiciones... —finalizó, rogando con cada músculo que el nuevo vehículo fuera de las agentes de relaciones públicas de Monsanto.
El auto se detuvo cerca del patrullero que estaba cruzado en la calle. El periodista y el panadero alcanzaron a divisar tres sombras bajando de él; una cuarta salió desde detrás de la F100 y fue a su encuentro. El cuarteto permaneció conversando en el camino, entre la plaza y los autos, apenas iluminados por la claridad remanente de las ópticas encendidas de los coches. Prasky alcanzó a divisar que uno de ellos, el que salió desde la plaza, era quien más hablaba. No gesticulaba demasiado y le pareció que vestía traje, como los otros. No recordó que ni Giusti ni sus gentes lo tuvieran. Después de unos minutos, los cuatro de la calle caminaron hasta la camioneta y desaparecieron de la vista del insurrecto y el periodista.
El Senador había llegado.