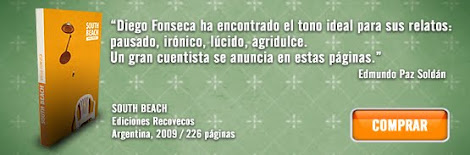La ley del julepe
LA REVOLUTA – EPISODIO 30
De tan áspero, el sonido de los motores expulsó a los pájaros de los paraísos. La F100 con Giusti, el bigotón y seis gorilas más, un desvencijado Ford Falcon de color azul, una patrulla policial y un Peugeot último modelo rodearon la plaza de Estación Alicia. Los pájaros recién volvieron a los árboles una vez que enmudeció el último coche, como si supieran que la conmoción prometía un entretenimiento inusual.
Giusti había cumplido su palabra y regresado en busca de revancha. Para las dimensiones de Estación Alicia y de la revolución coja, los arribados eran una fuerza invasora de temer. El estanciero lideró la exhibición subiendo la cuneta de la plaza sin esfuerzo, haciendo bramar la garganta de la camioneta hasta estacionarla en paralelo a La Estrella Roja. Los demás, antes por respeto que por urbanidad, dejaron sus autos en la calle. Giusti y los suyos bajaron vociferando y golpeando las puertas y se ocultaron tras la F100; pronto se les unieron los policías y un tipo joven que llevaba el pelo cortado con cuidado y vestía un sedoso traje negro. Olía a perfume de ciudad.
—Ahí están —dijo el estanciero señalando a la panadería.
—Ahá.
La respuesta monocorde salió del comisario, un gordito retacón a quien la panza le empujaba hacia abajo el pantalón del uniforme azul que su breve trasero se esforzaba en vano por sostener.
—Espero que esto valga la pena, Don Giusti... —terció el del traje— A El Senador no le va a gustar nada que nos haga venir a perder el tiempo en poca cosa. A mí, de hecho, ya no me gusta. Hace un calor del demonio, y eso que es temprano...
El flaco era secretario de El Senador del departamento, un político con muchos años de Cámara y verdadero roce con el poder. El Senador, como lo llamaban exagerando el respeto, era ganadero, pero sus campos se extendían lejos de Estación Alicia y de la revolución. El secretario tenía una expresión más refinada que Don Bernardino y aunque aparentaba estilo no era otra cosa que un burócrata despierto.
—Puedo garantizarle que no es poca cosa —respondió Giusti—. Alcanza con que me hayan secuestrado para que usted, qué digo usted, su jefe, esté acá... Además, no olvide que tienen una deuda conmigo.
El otro se apresuró a aclarar.
—De honor, señor, claro, de honor... —dijo, enfocado por la mirada vacía del policía, que no comprendía del todo la conversación pero imaginaba el trasfondo, uno que le resultaba común, donde Giusti era financista de algo a cambio de favores personales.
—‘Tá bien, che, iá... Veamo qué hacemo —interrumpió finalmente.
El comisario ordenó a sus seis policías, poco predispuestos a ninguna acción, que instrumentaran mecanismos de contención contra los elementos disociatorios que en esos momentos violaban la ley con su reunión en la locación comercial cercana. La contención se redujo a que uno de ellos cruzase la patrulla en medio de la calle, otros dos subieran el Falcon a la plaza cerca de la Ford y los restantes se parapetaran detrás de la camioneta riéndose por el esfuerzo del auto para salvar la cuneta.
Eran una banda desangelada y fílmica. Uno llevaba un palillo en la boca; había dos algo más petisos que el comisario y los demás eran flacos pero tenían el estómago prominente de los bebedores activos. Todos usaban uniformes entre azules y grises, más desteñidos que el de su jefe. Apenas uno portaba birrete policial; otro nada más la camisa de la fuerza sobre un pantalón Pampero sucio y zapatillas sin cordones.
El comisario miró por encima del capó de la F100: nada se movía tras la puerta de La Espiga Roja Revolucionaria. Se volvió a Giusti.
—¿Quiere hacer algo en especial, jef... Don Giusti? —dijo, casi haciendo una reverencia.
—Nada más que los manden en cana —refunfuñó el viejo.
No hizo falta más.
—‘Tamo.
El comisario gritó a voz en cuello el nombre de Porchetto. Dijo que era la autoridá y que se encontraba allí para resolver la cuestión. La voz chillona iba bien con su cuerpo disminuido. Tenía una postura exagerada, con el pecho curvo y la panza sobresaliente terminadas, arriba, en una cabeza enorme y una papada abundante y, debajo, en dos piernas breves y descarnadas como escarbadientes. Además, abundaba en gesticulaciones. Se consideraba un hombre de acción sin tiempo para las cavilaciones urgentes. Su ausencia de pausa era evidente.
La voz del Comandante Marx se escuchó poco después, tras un silencio dramático nada más cortado por el graznido de un carancho. Prasky, dentro de la panadería, ahogó una risa. En su frente se dibujó una idea que decía Eastwood, Wallach y Leone. Silbó una melodía, entre aérea y andina, para sus adentros.
—Comisario —lo sustrajo el Comandante Marx—, sabía que ese viejo de mierda nos iba a querer joder más. ¡¡No hay nada que hablar!! ¡Váyanse por donde vinieron que acá arreglamos las cosas como se debe y no con capangas ni genuflexos!
El Comandante puso especial énfasis al decir genuflexos. Actuaba como si hubiera estado esperando el momento toda su vida. Era la cúspide de un revolucionario, el enfrentamiento con la ley. Él no lo deseaba —no hay revolución más ganada que la invisible— como jamás esperó que la revolución tuviera tres fracasos en su camino. Fracasos estúpidos, controlables, en verdad. Pero, secretamente, disfrutaba la situación. Que viniera la policía era un reconocimiento a su poder. El crucial instante de la institucionalización. Desde las alturas, lo estaría siguiendo el panteón completo de protagonistas de cuanta revuelta posible haya tenido la humanidad, escribiendo en piedra el juicio moral de Primo Porchetto, el Comandate Marx de Estación Alicia.
—¡¡No jodamo, carajo!! ¡Deje lo que ‘tai haciendo y entreguensén! —le devolvió el policía, agravando el tono— No tení nada quihacé, mentendé... Somo casi los mismo pero los superamo en arma. ¡No te hagái cagá a balazo al pedo, nene!
—...Comisario, eso no es necesario... —interrumpió el jovencito, que se había quitado el saco y seguía la conversación desde atrás, amparado bajo la sombra de un árbol— Nada de violencia, cuidado...
—No te asustés, nene, que acá no va a pasá nada. Nuace falta que tiremo un solo tiro pa’ que estos pescado se meen encima. Vó dejámelo a mí.
—Usted manéjelo, pero tiros no —insistió—. El Senador no va a aprobar eso. Estando yo acá mi palabra vale lo que la de él. Así que, ojo —las palabras del secretario eran estrictas.
—El chico tiene razón, comisario —participó Giusti—. Cáguelos a palos, si quiere, pero balas, mejor no... Al menos, mientras no sean imprescindibles.
El policía calló. Cargaba fama de duro en su pueblo, una clavija algo más grande y a ciento doce kilómetros de Estación Alicia, y estaba convencido de que alcanzaría un susto para deshacerse del panadero revoltoso.
—En serio, tranquilo por ahora. Dígame, ¿cómo piensa sacarlos? —inquirió el estanciero.
El policía se echó en el piso y se secó la frente. Era una maniobra vana, refleja, que apenas se llevó unas perlas de sudor del rostro pero no detuvo el fluido, que tanto le tomaba cara y cuello como mojaba toda su espalda y hacía un pegote con la camisa sobre el pecho.
—Cosa ‘e tiempo, Don Giusti —repuso el gordo—. De tiempo y de meterle un par de sustos para que se achiquen, por supuesto. Nada má —y mirando al secretario de El Senador—. No se asusten que no vamo a hacé una masacre: acá funciona la ley del julepe.
El secretario miró a Giusti buscando una explicación pero el viejo ni le devolvió el gesto. Lo tenía allí a desgano, sabiendo que sólo su jefe podría adoptar alguna medida. Pero aceptaba al burócrata como una condición necesaria. No quería agotar cartas. Si aceptó que lo acompañe a Estación Alicia cuando llamó al Senado fue porque abrigaba la esperanza de resolver el asunto sin mayores complicaciones. Molestar a El Senador por un asunto que consideraba menor, aun tras el secuestro, era desperdiciar cartas de negociación más útiles en circunstancias álgidas. No se gasta pólvora en chimangos, se repitió para sí. Si la situación empeoraba, si el comisario lanzaba una carga y el panadero loco y esos peones desconsiderados la emprendían a balazos, entonces todavía tendría la opción de El Senador. Un grito del comisario, nuevamente incorporado, lo devolvió a la escena.
—¡A ver, destacamento, hagan ver las armas!
Los seis policías, seguidos por los seis peones de Giusti, que obedecieron de inmediato la venia veloz del jefe, subieron los brazos y demostraron que la orden no era una simple escenificación. La guardia personal del estanciero exhibió una bien nutrida provisión de escopetas y pistolas automáticas. Hasta se dejó en reserva un par de FAL y una caja de armas largas en la chata de la camioneta. Los policías sacaron lo que tenían a mano, y eso era una herrumbrada media docena de pistolas, de dudosa practicidad real aunque efectivas para la simulación a distancia.
—¡¡¿Ven, carajo?!! —gritó el comisario—. ¡Esto no é joda! ¡Repito: no-é-joda! Salgan o los bajamo, ¿entendí? Quiero respuesta inmediata, Porchetto... ¡¡No me hagái impacientá, carajo!!
No hubo respuesta. Alguna gente había vuelto a salir de las casas con los primeros gritos y para ese instante ya estaban ubicados detrás de los negociadores, también en la plaza. La primera en llegar fue Doña Margarita, que seguía compungida desde el día anterior y se había mantenido expectante en el bar y hostal casi todo el día. Se hincó arduamente junto a Giusti, que se había movido tras el árbol central de la plaza en el instante mismo de la exhibición de fierros. Pronto se arrimaron también las clientas de La Espiga Roja, las alborotadoras de las flautitas, algunos feligreses de la capilla y los ancianos menos sordos.
—No responden, comisario... —dijo el secretario, a un lado de Giusti, y mirando el reloj por primera vez. En su tono había desganado antes que preocupación— ¿Cree que puede tener esto controlado para la tarde? Tenemos reunión con El Senador.
Al comisario lo impacientaban bastante los impacientes y demasiado los impacientes bien vestidos.
—Mire, nene, —dijo con sequedad abandonando la vigilancia y volviéndose hacia los testigos del árbol— si tanto le molesta, mejor no hubiera venido. Esto va a tomá un tiempito, ¿oió?, y no puedo garantizar cuánto. Si quiere íse, agarre el auto y tómesela, que iá bastante tengo con los loquito ‘e la panadería.
El jovencito masticó rencor y saboreó hiel por la impertinencia del enano con grado, pero lo dejó pasar. No estaba allí para confrontar sino sacar una pavadita, tal como le había ordenado su jefe. Volvió a mirar el reloj y cierta urgencia le marcó el rostro. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el teléfono celular. Se fue hasta uno de los paraísos en el centro de la plaza y habló lento y en voz apenas audible. Ver a alguien hablando con un pedazo de plástico negro pegado a la oreja convocó la atención gastada de los viejos del pueblo.
Sí, en ese lugar estaban ocurriendo demasiadas cosas raras. Quizás eran culpa del panadero, cansado de las flautitas, de la calor y la falta de fresca que cocinaban los sesos, de mucho tiempo sin noticias que los habían acostumbrado a un transcurrir monótono o del visitante de Buenos Aires, cuya llegada parecía haber iniciado las complicaciones. Como fuere, daba igual. Esos viejos mustios casi ni recordaban los radioteatros, las novelas de Radiolandia y las fantásticas historias de “Nazareno Cruz y el Lobo”. Casi una treintena de personas armadas a ambos lados de la calle y un muchachito hablando a un juguete de plástico tal vez les asegurasen una noche diferente, como a los pájaros insomnes de expectativa.