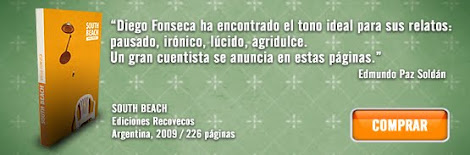La verdad histórica
LA REVOLUTA – EPISODIO 29
El Comandante Porchetito Marx fue furia. Furia y saliva por el aire. Gritos que pesaban kilos. Todo a puertas cerradas, en la panadería y ante sus diecisiete soldados. Los llamó irresponsables, cuestionó su vocación y aplicación al deber. Dijo no dudar por qué estaban como estaban. Los que se llevaron la peor parte fueron los comisionados para atrapar a los gorilas de Giusti. Maricones, les dijo. Niñas, señoritas. Merecían estar en clase con la maestra.
También se desilusionó porque la recolección de armas únicamente entregó dos revólveres herrumbrados, pocas balas y un nuevo rejunte de azadas y cuchillas. Reconoció la aplicación del Comandante Trotsky y sus peones panaderos por hacer las flautas y el mignón en su punto justo porque eso conservaba el buen nombre de La Espiga Roja que su padre había forjado, pero tampoco olvidó regañarlos. Al final del día, tampoco impidieron la fuga del estanciero.
Ya había pasado el mediodía del lunes y, aun de pie sobre el mostrador de la estancia, Marx gastó unos minutos más en el reparto de culpas ante una audiencia cabizbaja que parecía asumir las responsabilidades sin chistar. Al final, gastadas todas las palabras posibles para destruir honores, decidió que era el momento de reordenar su plan. Envió a los armeros a viajar esta vez por los campos y regresar con lo que encontrasen. Eso incluía más armamento, parque o comida. Cualquier cosa. Ya no le importaba si eran escarpines o palos.
No obstante, les recordó que no eran necesarios los cuatro o cinco caballos de tiro que deambulaban por los potreros. Mejor dejarlos allí pastar libremente, se excusó, aunque en realidad sabía que unos pocos animales sueltos en el pueblo podían ser una oportunidad de fuga para cualquier miembro desavenido del Ejército Rojo cuyas fuerzas flaqueasen cuando la batalla cobrase fragor. Y él no podía permitirse otra derrota: todos ellos estaban ahí hasta recuperar las tierras del pueblo, dijo, una vez más, como si nadie lo hubiera escuchado jamás. Esto no es para gallinas corredoras.
Todo el mundo salió y el Comandante resolvió relajarse tomando una merecida siesta. Para cuando todos regresaron, el panadero los recibió fresco, con los brazos en jarra, impostando la autoridad y los ojos todavía hinchados. De las estancias, la peonada regresó con más azadas y bastante comida, que resultó muy útil dado que nadie había comido demasiado en el día, especialmente Marx, presa de la excitación.
La falange revolucionaria se dio un atracón con la carne fresca de un ternero que la comisión carneó a las apuradas en un campo Giusti. El Comandante felicitó al grupo —aunque íntimamente esperaba más— porque entendió que debía devolverles algo de autoestima. No hay líder que no consienta a su tropa en los momentos críticos, se dijo, mientras limpiaba un costillar.
Mientras acababan con la cena, Porchetito Marx informó al Ejército que quería ver a los diecisiete yendo casa por casa convocando al pueblo a asamblea. La reunión sería en la plaza, como estaba estipulado desde el principio.
No debió decir más. Todo mundo se afanó en la tarea, quizás menos deseosos de cumplir con la autoridad del panadero que con seguir sin obligaciones laborales. Los peones no debieron trabajar mucho, en verdad: el pueblo era muy pequeño y esa exigua dimensión había permitido que la voz corriese desde la apertura de la panadería al público en la mañana y el conflicto con las veteranas compradoras, y más tras el secuestro y posterior escape de Giusti. Así que golpearon unas pocas puertas y la gente salió a la calle sin más preámbulos.
Unas cincuenta personas, las que no estaban a esas horas en los campos, se reunieron frente a La Espiga Roja cuando la tarde empezaba a caer. Prasky, Ana y Lopes también se unieron al grupo. La maestra había regresado a casa del viejo una vez que calmó los dolores del Comandante y le entregó la proclama revolucionaria en la que había volcado parte de su, dijo, escasamente inspirada imaginación. Ahora estaba con sueño, pero por nada del mundo iba a perderse el encuentro popular.
Una formación de soldados de la revolución, dispuestos en hilera frente a la panadería, dio la cara al vecindario expectante. Carlitos Trotsky y Osvaldito Lenin acompañaban a Porchetito Marx, uno a cada lado del Comandante. El líder de la revolución de la Estación se paró casi donde la vereda daba inicio a la cuneta con el comunicado escrito por Ana en las manos. Temblaba un poco.
—Sufrido pueblo de Estación Alicia —comenzó, sin introducciones mayores—. Estamos aquí para iniciar una nueva era. Los hechos ya han demostrado que nuestro pueblo se moviliza. Que queremos un cambio...
Alzó la vista para seguir las reacciones: el pueblo presenciaba en silencio.
—...Este es un momento único que en el pasado han vivido los padres de la patria, desde Mitre a Avellaneda, de Paso a Moreno, de Irigoyen a Perón...
Escaso de tiempo tras desatarse la tormenta, Porchetito había optado por no hacer correcciones a la historiografía descrita por Ana, aun cuando tenía serias dudas sobre alguna que otra porción de la verdad histórica allí narrada.
—...Hemos soportado por demasiado tiempo la laceración de nuestras carnes y espíritu con dedicación cristiana…. Mejor —improvisó, intentando eliminar la invocación religiosa que se descubrió legitimando—: con resistencia revolucionaria... Ahora el momento esperado ha llegado... Somos las huestes de Trajano, el ímpetu combativo de los revolucionarios de La Falda…—otro error, que El Comandante salvó aclarando la garganta— …La fiera disposición de los araucanos de Chalula, el amolado corazón de los hombres de las tierras altas escocesas que combatieron a la rácana monarquía inglesa. Somos la revolución de Estación Alicia.
La gente seguía impasible. El Comandante Marx se animó. Alzó la voz y le dio un color autoritario.
—Hemos tomado la decisión de cambiar la historia. Como lo hiciera el general Urquiza montado en su fiel Jenofonte al mando de su ejército de uruguayos, paraguayos y peruanos, pondremos proa a una nueva sociedad... Las cosas no serán como antes. Estamos iluminando una nueva sociedad, la sociedad del Hombre Nuevo... —hizo una pausa: como antes, nadie reaccionaba; prosiguió: no lo vencerían— Numerosas culturas han trasegado idéntico camino. Los Comandantes Guevara y Fidel encabezando la avanzada del glorioso pueblo cubano sobre La Habana. Nuestros inspiradores del Octubre Rojo soviético, el principio de las sociedades revolucionarias... Y hay ejemplos de dura resistencia: los mineros bolivianos de zinc, los agricultores chilenos de la papaya... La monumental guerra libertaria de Macondo, la entrega de su hombre probo, Aureliano Buendía, y su batalla contra la bananera... Como ellos, nosotros tenemos nuestros enemigos: ¡¡son la semillera y el opresor local, el cipayo Bernardino Giusti, el entregador!!
Comenzaron unos murmullos. Porchetito alzó la voz y por unas décimas de segundo pensó que el runrún debía ser idéntico al sentido por los Patriotas de Mayo cuando el primer gobierno se presentó a la sociedad en el Cabildo de Buenos Aires. En su mente, el siglo XVII había dado un salto a décadas de historia para unirse a ese momento inaugural. Desoyó los cuchicheos y avanzó.
—Sí... Hemos decidido terminar con la explotación que nos subyuga, el cepo del fascismo, los hijos de Mussolini y Cantaluppi, los perros de presa del robo sistemático. ¡El imperio y sus socios!... —gritó, antes de volver a bajar— Por eso, querido pueblo de Estación Alicia, hermosa sociedad nueva, en vistas de este paso trascendente, estos son los planes de la revolución... —alargó la pausa para preparar el anuncio— Primero, la devolución de las tierras a nuestros campesinos, la sangre de nuestra tierra, que hoy están en manos del cipayo Giusti, de sus socios nacionales y de los chupasangre de la semillera... —¿dijo algo de Giusti?, preguntó un viejito sordo a otro, de oídos aun más tapiados, en la primera fila— Segundo, la instauración de un gobierno revolucionario de partido único. Todos los habitantes de este sufrido pueblo de Estación Alicia están invitados, cuando no obligados moralmente, a integrarse a las fuerzas revolucionarias sociales... —Algo dijo, respondió el otro, del gobierno— Tercero, nos daremos a la reorganización que no consiguieron Roca, Mitre, Sarmiento, Alvear, Toranzo, Ascasubi, Pacheco de Melo, San Martín, Belgrano, Alvear, Azcárraga y Patrón Costas...
Los murmullos crecieron. El primer viejo creyó comprender y se lo informó a su vecino: le parecía que Giusti había hablado con el gobierno y, dada la cantidad de nombres propios de calles que había oído, creía que al final de tantos años alguien había prestado atención al desesperante estado del pueblo y vendrían a reparar las calles. ¿Serían el panadero y los peones de los campos los responsables del trabajo?, quiso saber el otro. No lo sabía, asi que prestó algo más de atención.
Marx levantó la vista del texto para leer a su público y arremetió con el final de la proclama:
—...Nuestra reorganización creará un centro de abasto local donde no valdrá el sucio dinero de la semillera, que es nuestro objetivo máximo... —insistió— A ellos llegaremos con todo el pueblo unido para manifestar nuestro descontento, como lo hicieran las monumentales voluntades del general Pendergarst De La Concha en Guatemala y Pedro María Padilla Carmen Sierra en Panamá, antes de la Segunda Guerra Mundial y de la llegada de las cañoneras de Estados Unidos y Japón...
El viejito informó entonces —rodeado de un murmullo creciente— que, si no se equivocaba, ampliarían la verdulería para tener más semillas de Estados Unidos y Japón. Le pareció oir algo de un sombrero panamá, pero no estaba seguro. Al frente, enfervorizado, habiendo perdido la noción del ridículo, Porchetito Marx se dejaba ganar por la emoción.
—...Tomaremos la semillera si no acceden a nuestro pedido de retirarse de las tierras del pueblo revolucionario... Exigiremos ser reconocidos como una revolución proletaria, primero en el país; luego, en el mundo... No descartamos la difusión de nuestro credo y principios para motivar el cambio en todo el territorio nacional. Pero eso será una vez que hayamos consolidado nuestras nuevas instituciones... Antes bien, con el corazón entregado a nosotros mismos, levantaremos escuelas, un dispensario, construiremos caminos. Manejaremos, definitivamente, nuestro destino... ¡Porque así lo queremos los alicianos y así lo querrá el mundo!... Camaradas, pueblo de Estación Alicia... Los invito a trabajar con nosotros en la construcción de nuestro destino, en la recuperación de nuestras vidas... ¡Alea jacta est!... ¡¡¡Viva la revolución..!!!
El Comandante Carlitos Trotsky vivó con Marx. Nadie más acogió el discurso. Osvaldito Lenin no alcanzó a entender el sentido de la alegría de los dos ocupado como estaba rascándose la entrepierna. Braulio se quedó en silencio, sin decir agua va. Unos pocos peones aplaudieron con palmadas apagadas y sin compás.
El aire se mantuvo inalterable unos instantes sobre el pueblo, donde el anochecer recién llegado no reducía el sopor. Marx seguía con la cabeza en alto y la vista firme sobre la gente. Prasky, Lopes y Ana buscaban una reacción. Nadie habló en voz alta. Apenas el viejito sordo susurró algo al oído del vecino: le parecía que el panadero, y no Giusti, se estaba postulando para candidato a algo, porque ahora sí, sin dudas, había oído bien, y todo lo que decía sonaban a las mismas promesas electorales de siempre.
El otro murmuró y pasó la voz. Pronto todos murmuraban en una lengua pastosa, ininteligible en la vereda revolucionaria. Entonces, como si obedeciara a una misma orden genética, toda la concurrencia de anciones dio media vuelta y abandonó la plaza. Los viejos no estamos para promesas, creyó escuchar el panadero de boca de una señora muy mayor. Un segundo después, viendo a la pequeña audiencia partir a paso casino, tragó saliva. Su plan maestro sucumbía por ene vez.
SIGUIENTE → LA LEY DEL JULEPE